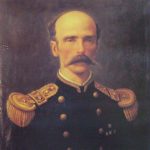
Julio. Mes de héroes
01/08/2025
DISCURSO SOCIEDAD CHILENA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA
POR
CORONEL SERGIO ROSALES GUERRERO
Llamamos, para decirlo de una manera convencional, historiografía al proceso de escribir sobre el pasado, e historia al producto final de ese proceso. Por lo tanto, en palabras del historiador británico John H. Arnold, hay una diferencia sustancial entre la historia y el pasado. La historia es el final de un proceso cuya materia prima es el pasado. La narrativa, en este esquema simple, es el vehículo que articula el relato, volviéndolo inteligible por medio de la palabra escrita.
La ficción por su parte, es la hermana disoluta e irresponsable de la historia. Suele llegar tarde a la fiestas e irse después de que han terminado. Es entusiasta, vociferante, embaucadora, rebelde. Le da igual si el hecho del que se ocupa tuvo lugar o no, o si resulta inverosímil o impracticable. No se crea que por tanto la ficción opera libremente y a su antojo. Opera con independencia, sí, pero en ningún caso es libre de decir cualquier cosa. En palabras de Georges Duby, el autor de ficción sin ser esclavo de la realidad, lo es de la veracidad. Esto lo compromete y lo limita. Decía Chejov que si “en el primer acto tienes una pistola colgada en la pared, entonces en el siguiente debe ser disparada.”
Ahora bien, en inglés es posible diferenciar entre una y otra recurriendo de un lado al vocablo history, que es historia, y del otro al vocablo story, que es cuento, narración, historieta. No contamos con una definición así de clara en nuestra lengua, de manera que debemos conformarnos con el uso indistinto de un único vocablo, confiados en la salvaguarda del contexto.
Sin embargo, para la disciplinada hermana de la ficción (la historia), no todo son cuentas alegres. A diferencia de esta última, aquella cambia su relato cada vez que un objeto nuevo aparece: algo así como la huella de un ciempiés en la Luna. Exagero, por cierto, pero esa es la idea. Si nos encontráramos con algo así habría que revisar determinados resguardos de la memoria (como las enciclopedias).
No pasa lo mismo con la ficción. Aquí es donde ella nos hace un guiño y sonríe. La historia que nos contó no va a cambiar porque hayamos encontrado aquel inesperado rastro. El relato de ficción fija la historia, la inmoviliza, la empaqueta. No importa la de rastros de ciempiés que encontremos allá arriba, pues aquí abajo, no hay manera de impedir que Héctor, el domador de caballos, acabe una y otra vez, herido de muerte por Aquiles, el de pies ligeros.
No importa si se trata de Cenicienta, Emma Bovary, o Gregorio Samsa, para la ficción el final y el principio se tocan, la predestinación es un hecho, y el carácter es, a la larga, destino. El pasado de la ficción está escrito en roca, el de la historia en cera. La ficción se vale de la historia para componer, utiliza sus materiales amañándolos, la expande o contrae a su gusto, la vuelve determinística haciéndola pasar de un solo plumazo —para utilizar la expresión de Prigogine— de lo posible a lo real.
La historia, en cambio, no es inexorable, pues el pasado mismo es maleable, elusivo, cierto y falso a la vez. Luego la historia es revisionista, no tanto por vocación como por imposición del medio.
Veámoslo de otro modo: ciertamente hay más pasado que historia, pero al mismo tiempo hay más historia que pasado. Si se historia un solo hecho entre cien (más pasado que historia), habrá cien historias para ese mismo hecho (más historias que pasado). Y es que a pesar, escribe James M. Banner, de que los humanos buscamos un conocimiento estable, inmutable, e indisputable, la realidad es otra: la historia, dice, no es ni ha sido nunca inerte, cierta, meramente factual. No es de extrañar, por tanto, que todos los historiadores sean revisionistas, al menos en algunos aspectos.
Las interpretaciones convencionales de los hechos no cambian los hechos, pero los muestran bajo una nueva lente. Y al hacerlo, se rompen los cómodos esquemas a los que la tradición nos tenía acostumbrados. Las historias, muchas de ellas, se vuelven ortodoxia. Pero pasa el tiempo, cambian las ideas —esos idílicos cristales por los que miramos el mundo—, y surge la herejía, haciendo que las visiones aceptadas colapsen: Banner nos propone dos ejemplos, a saber, la propuesta cristiana de Eusebio, que sustituye con ella las historias clásicas paganas, y la de Karl Marx, variante interpretativa del pasado occidental.
Poco siguió siendo igual, ya fuera en la literatura histórica, la cultura general, o el debate público, tras la aparición de estas obras. (Sostiene John Arnold —a quien citábamos al comienzo de esta charla— que prácticamente la totalidad de los historiadores que escriben hoy son marxistas, lo que no significa que sean de izquierdas, antes bien se trata de que para todos ellos las circunstancias económicas y sociales afectan el modo en que las personas piensan respecto de sí mismas, sus vidas, el mundo que las rodea, y que es esto precisamente lo que las mueve a actuar).
Como sea —nos sugiere Banner—, debe considerarse a toda obra histórica como revisionista hasta que se demuestre, mediante argumentos convincentes, lo contrario. Y esto, probablemente, no merezca la pena.
Una de las consecuencias menos sabrosas de lo dicho hasta aquí, es la imposibilidad de defender la objetividad histórica. Esta, en palabras de Banner, constituye el problema por excelencia de la historiografía occidental, el cual consiste, sencillamente, en relatar y explicar lo que ocurrió con precisión meridiana, de manera incontestable, sin consideraciones valóricas, y de manera autorizada y final.
Siendo ello imposible de alcanzar, no quedan más alternativas que las del asedio, la aproximación constante, el vivir asintóticamente respecto al hecho verídico: descender hasta casi tocarlo, pero sin alcanzarlo jamás.
No importa si la historia es ciencia o arte; el resultado, aun a riesgo de ofender a una autoridad como la de Leopold von Ranke, el gran historiador germano del siglo XIX, no podría ser otro: no es posible presentar los hechos “tal como esencialmente ocurrieron.” Vana aspiración, mito fundacional, escribe Banner. Dado que es imposible alcanzar un juicio unánime al respecto, el mismo debe entenderse como parte de la riqueza de la investigación histórica, no como una limitación.
En la hora de la derrota, no rendirse es otra manera de vencer.
Como ven, no lo tiene fácil el historiador. El suceso histórico acontece en el tiempo y, por lo tanto, se desvanece. Ninguno de nosotros sigue estando donde estaba momentos antes de llegar a casa. El lugar, sin embargo (el bar, la calleja, la escalera), permanece. El nombre de esta sociedad nos lo recuerda: la geografía, para todos los efectos prácticos, es su lado estático, fijo, permanente; la historia es lo movedizo, lo elusivo, la inasible.
Casi siempre sabemos dónde estamos, pero en cuanto se nos interroga por el cómo y el por qué, las cosas se complican.
Es, en parte, la idea contenida en El paisaje de la historia, obra de John Lewis Gaddis, en la que examina, desde dos perspectivas distintas, aunque no necesariamente antagónicas, el método histórico, a saber, el de Edward Hallet Carr, y el de Marc Bloch. Ambos autores, indica Gaddis, fueron metodólogos consumados, a quienes distinguía su claridad, brevedad e ingenio. En una palabra, dice Gaddis, su elegancia.
Ninguno de los dos, o de los tres, incluyendo a Gaddis, renuncia a la posibilidad de producir historia, esto es, transformar el pasado en textos inteligibles, pese a las limitaciones a que nos hemos referido. Escribe Bloch en Introducción a la historia que nunca percibimos más que un solo parche entre el gran tapiz de los eventos. Sostiene Carr, por su parte, que estamos condenados a escoger. Dice así: “Millones de personas, por miles de años, han cruzado el Rubicón. Pero somos nosotros los que decidimos sobre cuáles de esas personas escribir.”
Decidiendo hacemos historia.
Lo que nos obliga a mantener a la vista la sentencia de Ortega y Gasset acerca de que vivir no es más que escoger todo el tiempo.
Escogemos, nos dice Gaddis, entre la representación y la realidad. La pregunta para el historiador es, por tanto, qué parte de esa realidad amplia voy a representar en mi tratado. Gaddis nos aconseja tomar en cuenta la frugalidad. No se deje llevar por lo aparatoso, nos dice, por la idea de que llenando de detalles minúsculos el relato, surgirá como por ensalmo la realidad. No es así. Optando por tal medida, el relato acabaría atrofiándose, tal como en la historia de Jorge Luis Borges referida al arte de la cartografía. Dice así: “...el Arte de la Cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa del Imperio, toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisficieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, que tenía el tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él ... Las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos...”
En consecuencia, toda narración histórica es una abstracción. Se buscan líneas mínimas, rasgos definidos que permitan al observador a un tiempo fijar la vista y comprender. El mismo Gaddis nos propone de un lado a Jan van Eyck (El matrimonio de Giovanni Arnolfini, de 1434) y del otro a Pablo Picasso (Los amantes, de 1904). Opta por el segundo. Unas pocas líneas al carbón, dos figuras, y ya está.
Sin embargo, la solución de un problema engendra otro. ¿Quién era el señor Arnolfini, quién su mujer? ¿Por qué el mismo van Eyck se retrata en el espejo del fondo? O en el estudio de Picasso, ¿quiénes son los amantes?, ¿existieron realmente?, y si existieron, ¿cómo se conocieron?, ¿qué ocurrió con ellos, antes o después de haber posado?
Es el viejo problema del contexto. Por contexto, escribe Gaddis, entiendo la dependencia de causas suficientes respecto de causas necesarias o, en palabras de Bloch, de lo excepcional respecto de lo general. En breve: los historiadores no pueden establecer de una vez y para siempre qué fue lo que determinó un determinado hecho del pasado, ya se trate de hechos tan profunda y profusamente estudiados como la Revolución Francesa, la Guerra de Secesión en Estados Unidos, o la Primera Guerra Mundial. De paso, al descontextualizarse, los hechos quedan a merced de la mitificación, anota el historiador haitiano Michel-Rolph Trouillot. Las mismas conmemoraciones, sugiere, trivializan el proceso histórico, mistificando al mismo tiempo la historia.
Es por ello que el revisionismo histórico, lejos de actuar como una rémora, protege a la disciplina de la seducción del mito: sacude al pasado de su inercia, lo despierta cada tanto de su sueño de siglos. Sin embargo, al actuar como contrapeso desde el presente, no solo lo redescubre, sino que también lo reinventa.
Hacia el final de Guerra y Paz, Tolstoi se quejaba con razón: “cada año, con cada nuevo escritor, la opinión acerca de qué constituye el bienestar de la humanidad cambia; de modo que lo que otrora parecía bien, diez años más tarde nos parece mal, y viceversa ... Incluso encontramos en la historia al mismo tiempo puntos de vista bastante contradictorios sobre lo que era bueno y lo que era malo.”
Lo importante, concluye Gaddis, no es la imposibilidad de establecer causas en la historia, sino que dichas causas siempre son —y serán— provisionales. Los cambios de perspectiva necesariamente abren flancos: brechas, intersticios, ranuras por las que el mito se infiltra. En palabras de Joseph Campbell referidas al héroe, con el avance de las ciencias este halló refugio en el inconsciente. “El reino de lo humano,” escribió, “bajo esa morada tan pulcra que llamamos conciencia, abarca en el subsuelo insospechadas cuevas de Aladino.”
Los mitos son verdades simples, pero arrolladoras. Tienen a un tiempo la fiereza de la última palabra, aunque tan solo la ligereza de su encanto pasajero.
Se oye decir que un filme de resonancias históricas, no muestra lo que ocurrió realmente, o que el director se tomó demasiadas libertades con el personaje. Lo mismo con la novela, o el relato breve. Y es que no tomamos en cuenta que la ficción y la historia tal cual fue, en palabras de von Ranke, habitan mundos distintos y distantes. La confusión, a la larga, fortalece al mito. ¿Será que acaso es más fuerte en los seres humanos el deseo de creer que el de saber?
La demanda energética del creer es baja, la del saber es alta. El creer suele venir acabado y listo para su uso, el saber es incómodo, es un artefacto para armar al que siempre le faltan o sobran piezas.
No por nada, Jean-François Revel escribió en la más preclara de sus obras que “La primera de todas las fuerzas que gobiernan el mundo es la mentira.” En palabras nuestras, el mito. La noción de mentira, nos dice, conviene al conjunto de conductas resistentes a la información. “La necesidad de creer,” insiste, “[es] más fuerte que el deseo de saber.” Nuestra necesidad de autoengaño es esencial para levantarnos cada día, sin ella sucumbiríamos a la tediosa realidad.
Luego, esa capacidad, dice Revel, es la que nos permite “implantar en nuestra mente esas explicaciones sistemáticas de lo real llamadas ideologías, esas especies de maquinarias para escoger los hechos favorables a nuestras convicciones y rechazar los otros.”
Es probable que, si vamos a creer a Revel, infravaloremos el lugar de esa capacidad y subestimemos su rendimiento, aun sabiendo que es clave que creamos para funcionar. Más todavía: es posible creer aunque sepamos que al hacerlo erramos. “La inteligencia,” escribieron los estudiantes de mayo del ’68 en los muros universitarios en París, “va más aprisa que el corazón, pero el corazón llega más lejos.” Casi cien años antes, Baudelaire conversaba con el diablo en El spleen de París. “No se quejó,” nos dice, refiriéndose a este, “en lo más mínimo de la mala reputación de que goza en todas partes del mundo; me aseguró que él, en persona, era el mayor interesado en destruir la superstición, y llegó a confesarme que no había temido por su propio poder más que una sola vez, el día en que oyó decir desde el púlpito a un predicador ... : «Queridos hermanos, no olvidéis nunca ... que la más bonita astucia del diablo está en persuadiros de que no existe.»”
La historia es la manifestación palpable de que a la larga, la que triunfa, es la imaginación. Si como señala Próspero en La Tempestad no somos más que el material de que están hechos los sueños, no tenemos más remedio que despertar. Ese es el final de la vida. Por el momento veamos a la historia acumular fardos en el establo mientras la imaginación juega con fósforos. Después de todo fue ella la que levantó la guillotina en París. La historia solo la dejó caer.

1 Comment
Un discurso provocativo que, más que entregarnos una respuesta al problema, nos pone frente a una realidad más amplia de lo que pensamos y nos conmina a seguir leyendo, buscando claridad, y a no creer que el tema es tan simple y que vale la pena el esfuerzo.